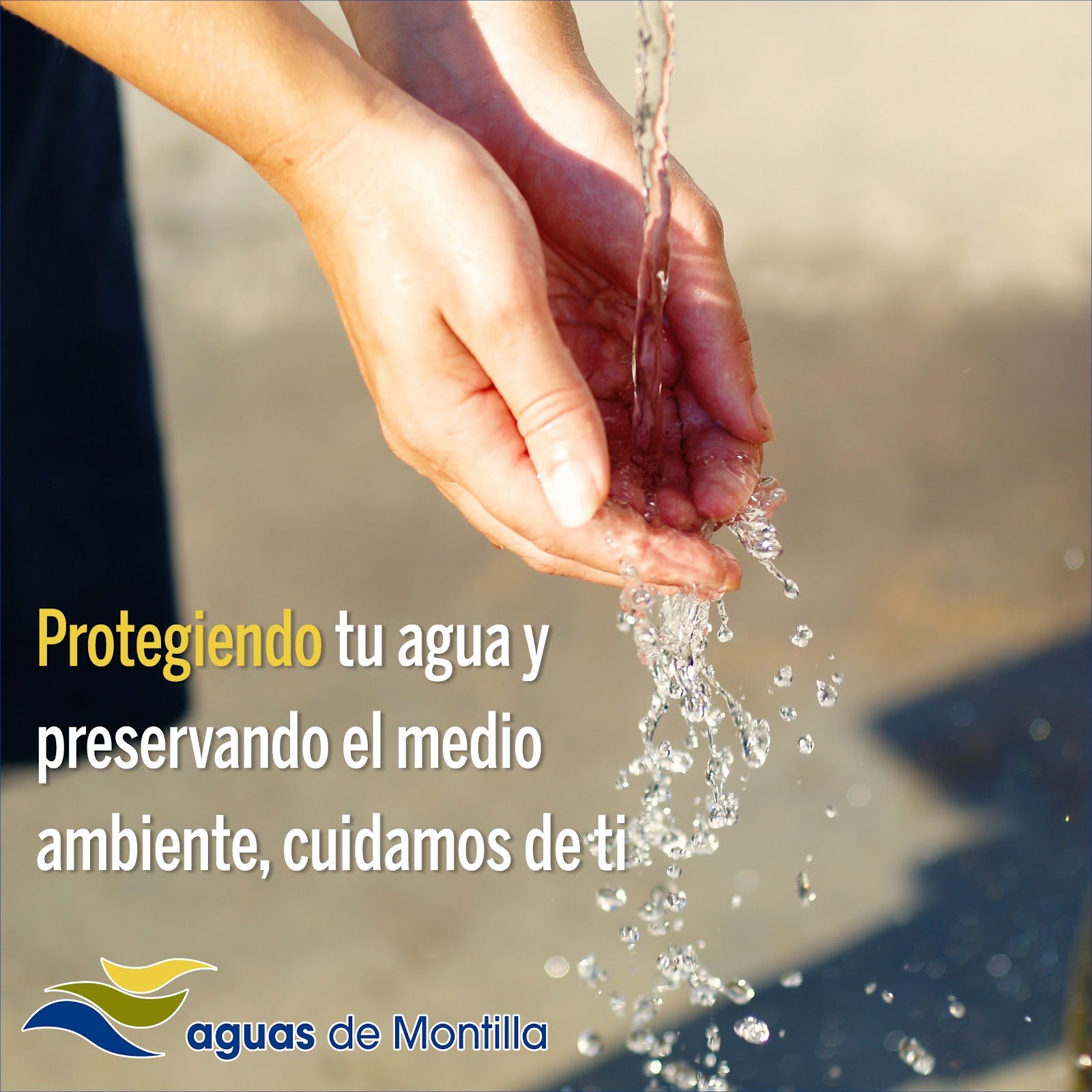Tal y como apuntábamos en un artículo anterior , las redes sociales tienen como finalidad última la de modificar nuestro comportamiento a medio plazo: cambiar lo que hacemos, lo que pensamos… Cambiar lo que somos, en definitiva. Y ese proceso de mutación en nuestra personalidad debe prod…
Desde que decidí enfocar mi interés académico en las redes sociales, hace ya más de una década, vengo alertando del daño que estas plataformas causan a la sociedad por el despiadado empleo de técnicas como el sistema de recompensa variable, el capitalismo de vigilancia o la minería de da…
Negar la realidad no ayuda a solucionar ningún problema: numerosos estudios académicos y científicos, promovidos por entidades de reconocido prestigio, avalan la incidencia negativa que las redes sociales tienen sobre la salud mental de muchas personas. Pero la culpa –si es que podemos r…
En el artículo anterior nos preguntábamos por qué son tan eficaces las recompensas variables que rigen el modelo de crecimiento de las redes sociales. Y apuntábamos, a modo de tráiler peliculero, a la dopamina, una sustancia que segrega el cerebro y que es la que nos hace sentir bien cu…
La Tecnología Persuasiva es un campo del conocimiento que busca modificar la actitud o el comportamiento de las personas a través de la persuasión, un término que el matemático francés Blaise Pascal definió como "el arte de agradar y de convencer, ya que los hombres se gobiernan más…
La gran aliada de la desinformación es la ignorancia. Y, mal que nos pese, la manifiesta falta de criterio de las audiencias se ve tristemente alimentada por otro hecho incontestable: hoy por hoy, el consumo de información –o, mejor, de desinformación– se hace principalmente en formatos …
Leer información relevante se ha convertido en misión prácticamente imposible. En la actualidad, las noticias que nos tropezamos en Facebook o nos envía alguien por WhatsApp se presentan aisladas del natural contexto mediático que suponía su ubicación en la página, la jerarquía que aplica…
El clickbait es un fenómeno que envenena el periodismo actual y que, de no ser neutralizado con algún antídoto certero –algo que se nos antoja poco probable–, terminará empujando a los profesionales de la información –a todos– a transformarse en simples vendedores de humo que prostituye…
No es un secreto que el periodismo ha sido una de las profesiones más afectadas por la precariedad laboral en los últimos años. Los periodistas, aquellos que se dedican a informar, analizar y contextualizar los acontecimientos de nuestra sociedad y a difundirlos de manera comprensible pa…
En unos tiempos en los que la información fluye con una rapidez abrumadora, resulta innegable que la población menor de 35 años muestra un escaso interés por la información que ofrecen los medios tradicionales de comunicación, un fenómeno que se encuentra estrechamente relacionado con el…
El Periodismo y la Comunicación Institucional son dos campos relacionados pero que difieren en su enfoque, en sus objetivos y en sus prácticas. Mientras que el Periodismo se basa en la búsqueda de la verdad, en la independencia y en la pluralidad de fuentes, la Comunicación Institucional…