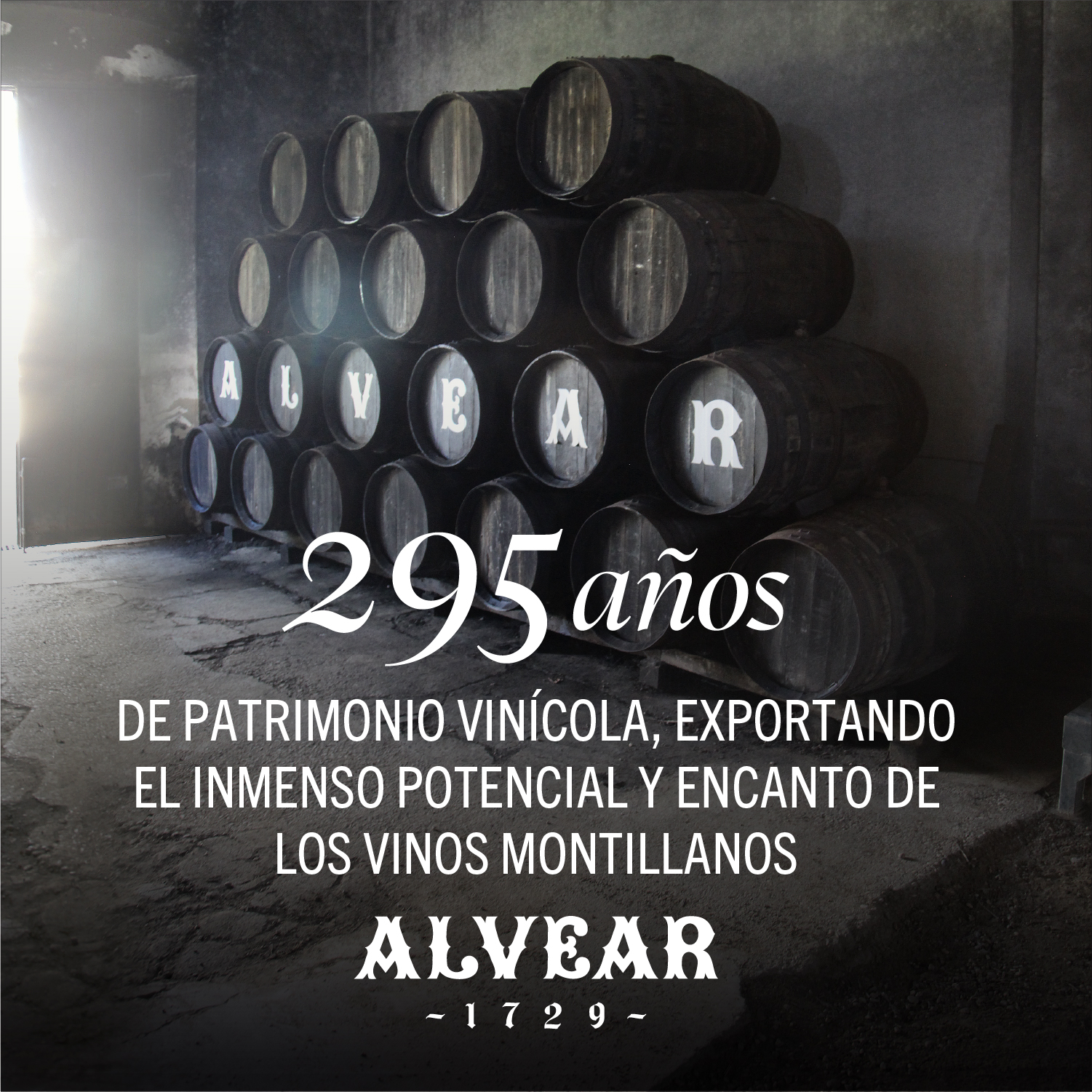Todo el mundo sabe que ya se acabó el Mundial de Catar (dichosa manía de poner Qatar en inglés). Todo el mundo sabe que la copa se la llevó la Selección argentina. Todo el mundo ha visto la pasión desatada en la avenida 9 de Julio de Buenos Aires. Todo el mundo ha escuchado que a Messi s…
La guerra desatada por la Rusia de Putin contra Ucrania el 24 de febrero de este año 2022, en la que hemos podido visionar algunas de las imágenes del horror, y que no es necesario que ahora las describa, ha roto la idea que teníamos de que las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial no…
El dibujo libre, sobre el que llevo investigando más de tres décadas, se ha mostrado como un excelente medio para conocer las ideas, las emociones y los sentimientos más recónditos de las personas, y de modo muy singular en los escolares y estudiantes de distintos niveles educativos, pue…
Hay un conocido dicho popular que dice “La cara es el espejo del alma”. Con ello esta frase nos viene a manifestar que a través del rostro no solo expresamos nuestras emociones, que pueden ser entendibles por los gestos, sino también la personalidad de cada uno de nosotros. Hemos …
Cada vez somos más conscientes de que conocer el mundo de las emociones es de vital importancia para nuestras vidas. Paso a paso se tiende a pensar que no solamente es la razón la que preside o debe presidir nuestras existencias, ya que los sentimientos nos acompañan desde que nacemos, p…
Uno de los sentimientos básicos del ser humano es el de la autoestima, muy ligado a otros como el amor (propio), la alegría y la felicidad, que, a fin de cuentas, son indicios de sentirse bien consigo mismo. Por otro lado, debemos entender que la autoestima, además de los sentimientos in…
Quienes son amantes de la lectura, y de modo especial quienes siguen las obras de Luis Landero, ese maestro de la fabulación, ya saben que recientemente le ha sido concedido el Premio Nacional de las Letras Españolas, reconocimiento que, de manera ininterrumpida desde 1984, viene otorgan…
Uno de los temas que más llama la atención a los alumnos cuando abordamos la evolución de los sentimientos infantiles es la ausencia de algunos de los personajes que componen la familia cuando se les pide a los escolares que la representen en sus dibujos. Lo cierto es que, en la …
Uno de los debates que dominan el panorama nacional por estas fechas es la denominada Ley Trans , que, de fondo, supone un encontronazo entre el Ministerio de Igualdad y un sector feminista del PSOE, que no está de acuerdo con algunos de sus puntos. El clima de tensión ha llegado a tal n…
Uno de los países europeos que mejor conozco es Suiza, gracias a las numerosas estancias que he podido disfrutar a lo largo de los años. Sería prolijo comentar las singularidades de este país, ya que en gran medida presenta diferencias significativas con el nuestro, sea por el carácter, …
Por estas fechas me encuentro finalizando un libro que llevará por título El dibujo de la familia , con el subtítulo de Análisis del desarrollo de las emociones infantiles a través del dibujo . Es el resultado de muchos años de investigación, por lo que las temáticas abordadas son numero…