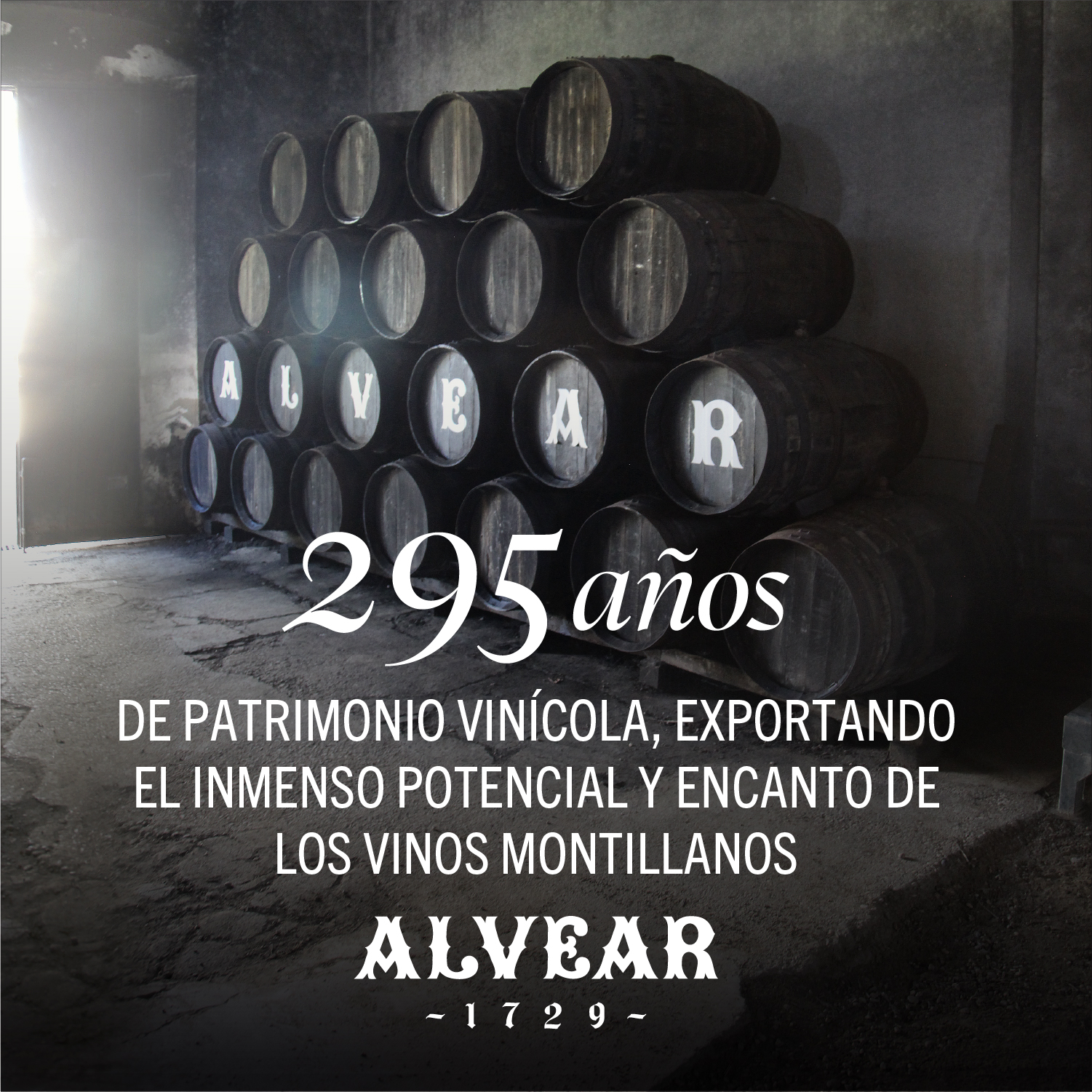Este 15 de octubre se cumplen cien años del nacimiento del que ha sido el psiquiatra más importante de nuestro país, Carlos Castilla del Pino, ya que nació en San Roque (Cádiz) ese mismo día de 1922. En su larga vida, no solo destacó dentro de su ámbito profesional sino también en el cie…
Se encuentra en imprenta, y a punto de salir, el libro que he escrito con el título de Vida y muerte de don Álvaro de Luna. La historia del castillo de Alburquerque y la lucha por conservarlo . La razón de ello se debe a que Álvaro de Luna fue el personaje quizás más poderoso, tras el re…
Una de las experiencias más tristes por la que es posible pasar se debe al desencanto que en algún momento de la vida acontece con la persona que uno quiere y de la que te fiabas plenamente, porque estabas enamorado y creías que ese amor iba a durar para siempre. Ya de por sí, es…
Ahora que las frutas y las verduras se han puesto por las nubes, me viene a la mente el nombre de un singular artista italiano al que se le ocurrió la genial idea de pintar los rostros de la gente poderosa de su época con estos elementos. Propuesta verdaderamente inaudita, dado que a nad…
Después de haber estudiado detenidamente la vida de don Álvaro de Luna (dado que está a punto de ver la luz el libro que he titulado Vida y muerte de don Álvaro de Luna. Historia del castillo de Alburquerque y la lucha por conservarlo ), me ha llamado la atención que su itinerario vital …
Ya estamos en septiembre. De todos modos, todavía pervive en nosotros el enorme calor de este verano y la acusada falta de lluvias que sufrimos. Eso sí, las lluvias torrenciales y los granizos han hecho acto de presencia, incluso de forma violenta, por el centro-norte y el levante de la …
Decía Erich Fromm, psicólogo de origen alemán por el que siento gran admiración, que la verdadera religión de los individuos es aquello que se ama en lo más hondo. Así, hay individuos a los que el dinero, el poder, la fama o el lucro les generan los sentimientos más intensos y apasionado…
Dentro del amplio catálogo de posibles lecturas, mantengo una especial inclinación hacia las memorias o los diarios de aquellos autores que no tienen inconveniente, o ningún pudor, en que se conozcan partes de sus vidas que las han reflejado en obras que se publican mientras viven, o hab…
Regresamos a Córdoba después de haber permanecido un tiempo en Barcelona con nuestro nieto Abel y sus padres. La estancia es un verdadero disfrute, pues pasarla con un crío cargado de imaginación y de unas enormes ganas de jugar supone una especial alegría, en la que se mezclan la experi…
Me encuentro, por fin, inmerso en un libro que llevará por título El dibujo de la familia . Han sido muchos años investigando en las representaciones que realizan los escolares acerca de cómo ven a sus propias familias a través de sus dibujos. También han sido numerosos artículos los que…
Hubo un tiempo en el que los hombres creían que el sol era un dios que dirigía los destinos de los seres humanos, por lo que se le veneraba en distintas culturas como la egipcia (Ra), la griega (Helios), la sumeria (Utu), la inca (Inti)… Esto es lógico si tenemos en cuenta que, en aquell…