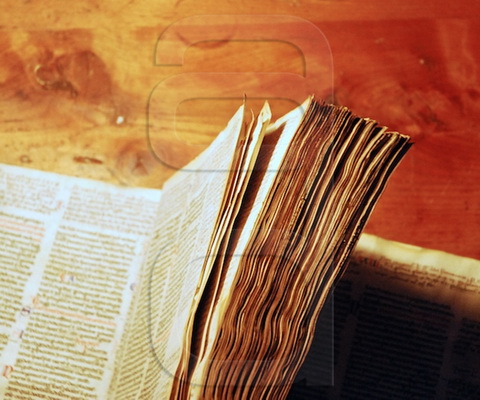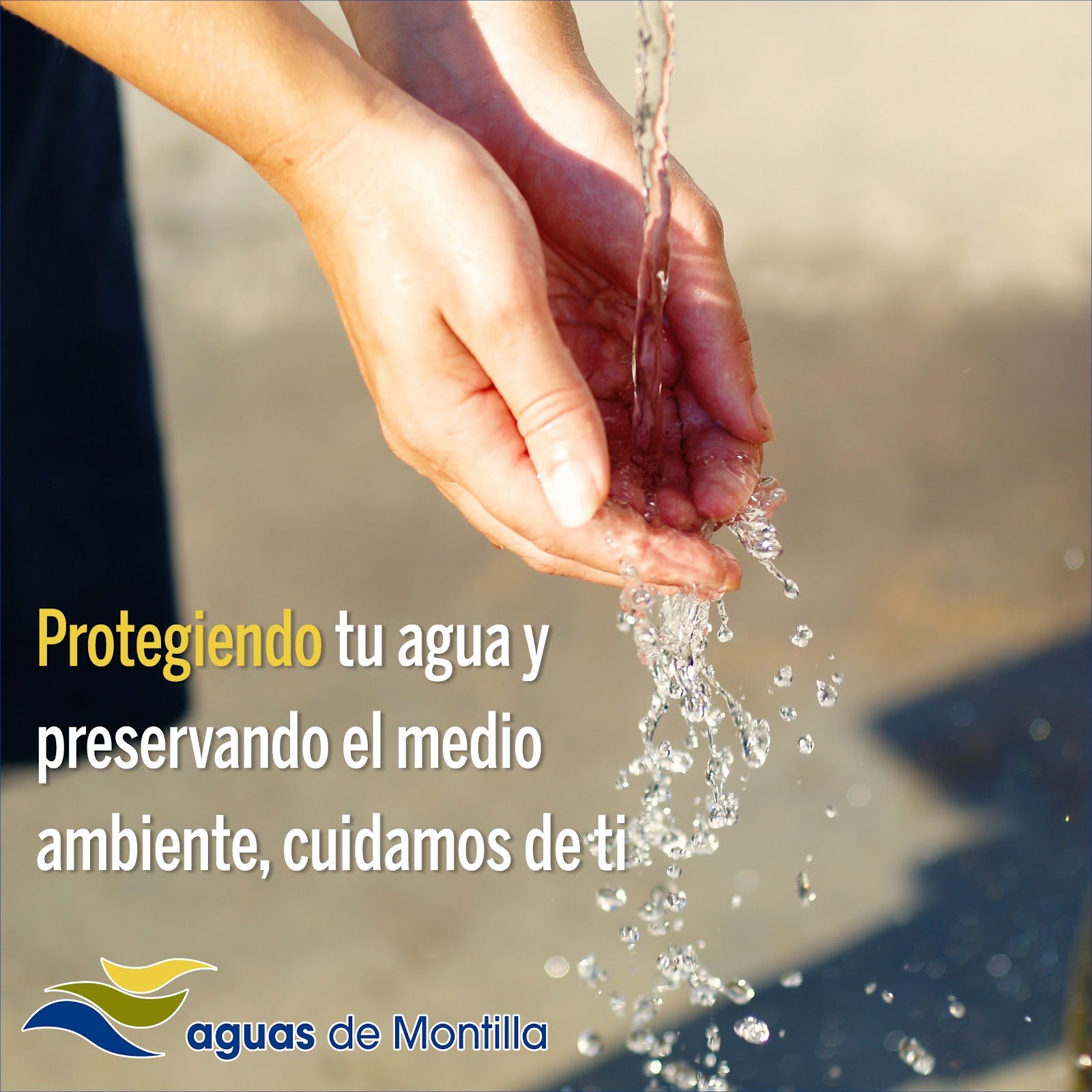A todos ustedes, gracias. Por leer cada uno de mis trabajos. Por esperar al siguiente. Por darme ánimo y fuerza para emprender con ilusión nuevos viajes por la historia de mi ciudad, que es nuestra a fin de cuentas. Juan Pablo Bellido me dio hace un año la posibilidad de colaborar en …
En el último cuarto del siglo XIX, la Restauración Borbónica trajo a la política española un sistema de turnismo bipartidista en el que liberales y conservadores se sucedían en los gobiernos. Las elecciones no reflejaban la voluntad popular, sino que eran fruto de manipulación y pacto por…
Próximamente, los montillanos tenemos el derecho de manifestar libremente nuestra voluntad política en las elecciones del 22 de mayo. Muchas personas esperan este momento cada cuatro años para ejercer la expresión más palpable que tenemos de democracia. Para otras, las elecciones sólo sup…
Quise reemprender este viaje por la historia de nuestro pueblo remontándome a sus orígenes. Inevitablemente, hablar del pasado de Montilla obliga a recordar la famosa batalla que puso fin a la Segunda Guerra Civil Romana, esa que acabó ganando Julio César. Por un lado, encontré acérrimos …
Se me permitirá que antes de referir el gran suceso del que fui testigo, comente ciertos aspectos de mi vida que permitan al lector comprender mi privilegiada posición en los años que vengo a citarles. Nací en el mil seiscientos y veinte, en el sevillano barrio de Triana. Mi madre murió a…
Estimado lector o lectora. No es un Memento lo que a continuación explico. Sí tiene mucha relación con ello y es causa de que estas pequeñas muestras de Montilla sean explicadas desde mi humilde asiento. Me refiero, para abreviar, a la inestimable bibliografía. Habrá comprobado ust…
A principios del siglo XX, un joven farmacéutico granadino, aconsejado por su padre, decidió trasladarse a Montilla y buscar en nuestra pequeña localidad un lugar donde ganarse la vida. En el año 1904, la calle Corredera ya es la principal zona comercial y centro neurálgico de la ciudad, …
La conquista de América por parte de los españoles originó, en las postrimerías del siglo XV, lo que los historiadores entienden como el paso de la Edad Medieval a la Moderna. Con ella surgieron nuevas oportunidades para todos: comerciantes, militares, investigadores y políticos. Los mont…
Tal día como hoy nacía en Montilla, hace 261 años, Diego de Alvear y Ponce de León, nieto del fundador de las históricas bodegas Alvear. En octubre de 1804, Reino Unido se “olvida” de la tregua firmada con el Tratado de Amiens y bombardea la fragata Nuestra Señora de las Mercedes , provoc…