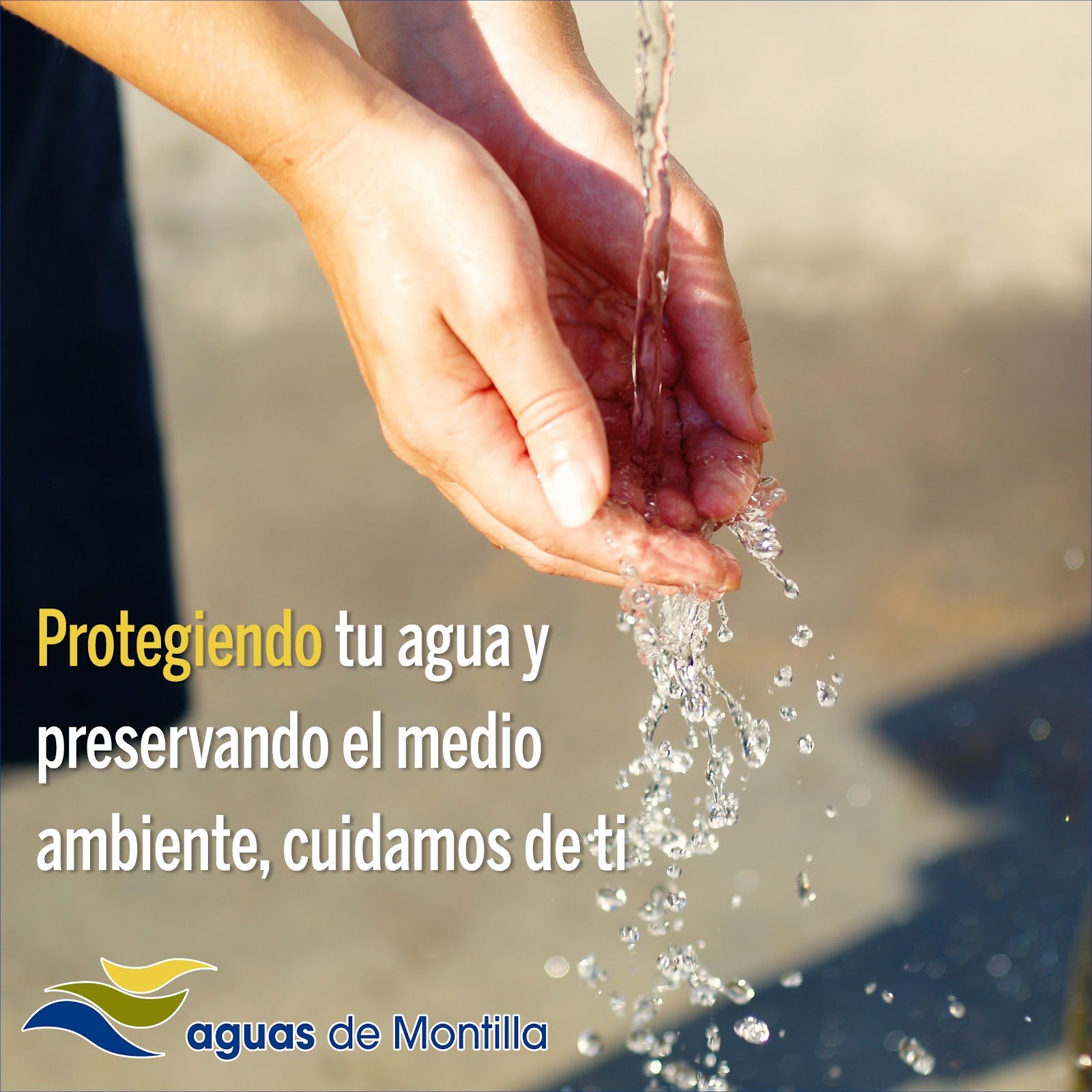Hay múltiples referencias al calificar a los grandes diplomáticos. Algunos como excelentes negociadores: Talleyrand y Metternich; otros como diplomáticos escritores: Juan Valera y Neruda; otros como embajadores intrépidos y aventureros o, como el caso de Ramón Villanueva: el diplomático n…
El pasado viernes fue un día triste para Cataluña, España y Europa. Es verdad que algunos catalanes celebraron con alegría y cánticos, enarbolando esteladas y senyeras, la equivocada declaración unilateral de independencia (DUI) pronunciada en un semivacío Parlament catalán. Para todos es…
Recientemente participé en un coloquio sobre las negociaciones comerciales de la UE y el futuro del Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), en la sede madrileña de la Comisión Europea. En ese acto participaron distintos portavoces de los diferentes partidos políticos españ…
La última vez que hablé con Juan Goytisolo fue hace tres meses, cuando intenté convencerle de que participase en las Trobades Literaries mediterráneas en homenaje a Albert Camus, en Sant Lluís (Menorca). Su voz me pareció débil y su tono vital un tanto apagado. Pero, como siempre, estuvo…
El pasado 7 de mayo, la mayoría de franceses y de europeos respiraron aliviados ante la elección de Emmanuel Macron. Se cerraba así la puerta a un proyecto político populista, retrógrado y antieuropeo, y se apostaba por un candidato joven, comprometido y con un proyecto moderno y de refun…
Durante mi campaña a la Dirección General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en junio de 2011, me comprometí, en caso de ser elegido, a erradicar el hambre en el mundo. Algunos de los candidatos se sumaron a mi promesa y, finalmente, todo…
Conocí personalmente a Simón Peres con ocasión de la visita de Estado de Sus Majestades los Reyes de España a Israel en noviembre de 1993. Desde ese momento tuve el privilegio de mantener una intensa relación con el político israelí. Miles de horas de conversación, de negociaciones, de re…
Turquía ha vivido un intento de golpe militar que me trajo a la memoria la famosa declaración del secretario de Estado norteamericano Alexander Haig, con ocasión del frustrado golpe de Estado del 23 de febrero de 1981: es un «asunto interno». La manifestación del representante norteameric…
Tuve el privilegio durante los últimos años de profundizar mi amistad con Michel Rocard. Le conocí cuando ya era eurodiputado y Oriente Próximo nos permitió trabajar conjuntamente en favor de la paz entre israelíes y palestinos. Desde entonces tuvimos ocasiones de encontramos frecuentemen…
He tenido pocas ocasiones de vivir, en primera persona y en directo, momentos cruciales de la historia de un país europeo salvo aquellos vividos en mi propio país. Sin embargo, estos días he podido seguir in situ el apasionado debate que se ha desarrollado en el Reino Unido acerca de su p…
La situación política de Venezuela se ha convertido en un asunto de política internacional, regional y española y, lógicamente, está presente en la campaña de nuestras elecciones generales, tanto en la pasada convocatoria del 20 diciembre, como en la del próximo domingo. Dicha situación s…
Con o sin ti ( with or without you ) es el estribillo de una conocida canción del grupo británico U2 que viene al hilo de la dramatización del Brexit en el último Consejo Europeo de Bruselas. Londres, en función de sus apetencias gubernamentales, ha pretendido alterar las reglas del jueg…
Los últimos acontecimientos a los que Europa asiste con la denominada crisis humanitaria de los refugiados sirios nos llevan a considerar que Europa podría estar perdiendo su corazón y su alma. Parece que la guerra y la tragedia siria son algo ajeno y lejano a la vida y a los intereses eu…
En Asilah, en el Marruecos de influencia española, me llegó hace unos días la triste noticia de la desaparición de un gran hispanista amigo de España: Larbi Messari. Hace casi 30 años que le conocí. Acababa de llegar a Marruecos a una nueva misión como joven diplomático y me asignaron la …
En primer lugar, un cobarde alivio: Europa ha estado tan cerca del abismo que hemos preferido no mirar los detalles del acuerdo. Lo peor ha sido evitado: Grecia no ha sido expulsada de Europa y la zona euro no ha estallado; las consecuencias geopolíticas de la salida de Grecia ya no tiene…
El fallecimiento del ex ministro de Asuntos Exteriores, Saud El Faisal, ha pasado casi inadvertido para la opinión pública por la hiperinflación de noticias y las crisis que afectan a la comunidad internacional. Y sin embargo, la desaparición del ministro saudí, decano de la diplomacia mu…
Cuando todos creíamos que la Guerra Fría era cosa del pasado y los espías meros personajes de ficción de las novelas de John le Carré, he aquí que en estos últimos años nos hemos visto envueltos en las viejas prácticas de la antigua y denostada diplomacia. Todo parecía bien regulado y los…
La destrucción de la historia se ha convertido en una obsesión fanática del mal llamado Estado Islámico (EI) y de su torcida versión del Islam, que ataca deliberadamente el patrimonio cultural de la humanidad y de sus civilizaciones. Pretende borrar los símbolos monumentales de Oriente Me…
Las últimas semanas nos han traído noticias sobre el reconocimiento del Estado Palestino. Desde el anuncio formal de Suecia de su pleno reconocimiento hasta las decisiones de algunos parlamentos europeos de instar a sus gobiernos a ese paso, junto a las declaraciones de la Alta Representa…