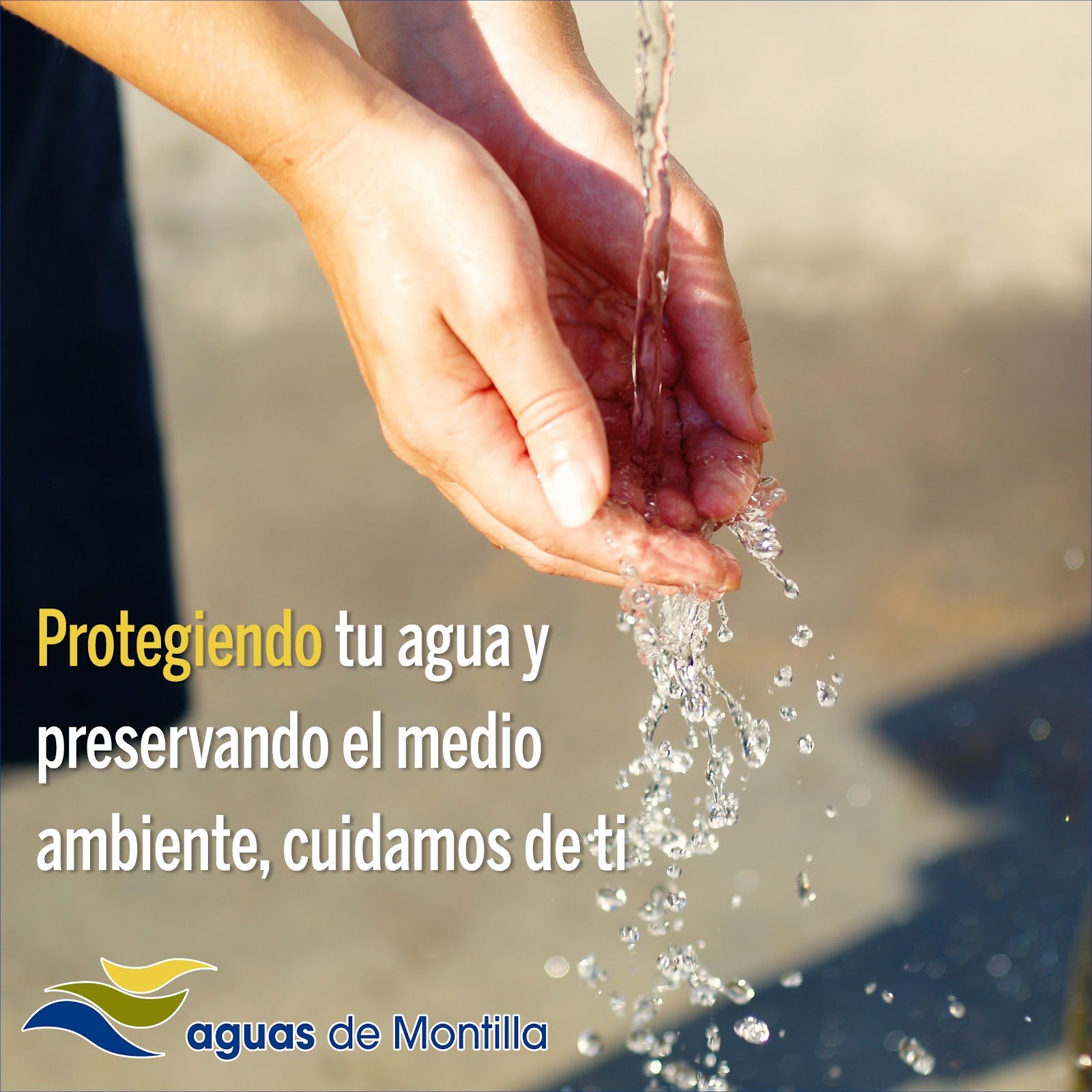Hoy quiero comenzar recordando un episodio de mi época en el Servicio Militar. En el cuartel había una estupenda piscina que nadie utilizaba, de modo que pregunté al cabo el motivo de este escaso aprecio por una instalación magnífica. La respuesta que obtuve me dejó sin palabras: "la…
Las Meninas no solo es el cuadro más famoso de Velázquez: es también la obra más conocida del Museo del Prado y la que mejor resume el carácter único del genial pintor sevillano. A primera vista, se trata de un cuadro sencillo, una estampa de un momento de la vida en palacio en tiempos de…
Fieles a su cita anual, la noche próxima tendremos ocasión de disfrutar de un espectáculo de pirotecnia celeste: la lluvia de las estrellas conocida como "las Perseidas". El nombre de los enjambres de meteoros indica la constelación en la que se encuentra el radiante, es decir, …
Casi todo el mundo conoce a Neil Armstrong y sus famosas palabras antes de poner el pie en la Luna: "Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la Humanidad". Pero pocos recuerdan a Eugene Cernan, el último hombre en recorrer nuestro satélite en diciembre de 1972. Cer…
La Luna alberga pequeño cráter de seis kilómetros de diámetro que, hasta 2002, se llamó "Eppinger" en honor de un médico nacido en Praga en 1879 y que había llegado a ser doctor personal de Josef Stalin, entre otras personalidades de la época. El doctor Hans Eppinger tuvo una pe…
Hace unos meses pudimos leer que había caído un meteorito en la parte norte del estado de Sinaloa, en los límites con Chihuahua, en México. La prensa no aclaró luego si lo que cayó en el país azteca fue, realmente, un meteorito o una etapa de un satélite. En cualquier caso, la caída de me…
¿Quién no se ha sentido maravillado alguna vez por el enorme tamaño de la Luna llena en el horizonte? Anoche tuvimos ocasión de disfrutar de una vista estupenda, aunque nada comparable con el espectáculo al que asistí hace casi un año, en la vecina localidad de Espejo. Allí, en torno a la…
Una de las frases más lapidarias de Unamuno fue aquello de "que inventen ellos", una sentencia que ha llegado a convertirse en un triste estereotipo nacional. Desde su instauración a principios del siglo XX, solo un español ha conseguido un premio Nobel relacionado con la cienci…
Quienes dispongan de un telescopio tendrán la oportunidad de observar la próxima noche un fenómeno muy poco frecuente: la desaparición de tres satélites galileanos en Júpiter. El espectáculo comenzará en torno a las once de la noche, cuando el satélite Europa se coloque delante del quinto…
¿Quién no ha sentido alguna vez un cosquilleo inexplicable al sorprender a una estrella fugaz cruzando rápidamente el firmamento? ¿Quién no ha tenido, siquiera por unos segundos, el irrefrenable deseo de tocar la Luna con sus manos, de pisar esa superficie plateada como cualquier astronau…