Cada mañana, cuando amanece, le gusta andar solo la ciudad. Antes de que la mañana se ilumine como un fósforo, sube al metro, que a esa hora, encuentra ligero de pasajeros. Y cruzando el puente, observa el río de un color metálico, como la piel plateada de un depredador de los océanos.
Le recuerda el mar de Japón, de un gris grafito, o el mar de Isla de Pascua, tan distinto al verde esmeralda de Cuba o del sur de Portugal. Más tarde, ya iluminado, el río recobra un color indefinido por el lodo que arrastra hasta la desembocadura.
A veces, el agua, más serena y limpia, se tiñe de un azul verdoso que a él le gusta. Observa sus anchos meandros cada mañana, y mientras lo hace, no piensa en nada, no quiere tampoco pensar en nada.
A esa hora en que el sol anticipa los primeros rayos de luz, la ciudad despierta con sus ruidos monótonos. Los ciudadanos van y vienen todavía ajenos al nuevo día, metidos aún en la resaca del último sueño que les dejó desconcertados hasta media día.
Cada mañana la ciudad se reconstruye a sí misma, como si el hecho de vivir fuera nuevo otra vez. Y en esa reconstrucción de su propia identidad hay también una sensación de hastío difícil de definir, pero al mismo tiempo nace también una posibilidad remota de querer cambiarlo todo, sensación que se diluye como el azucarillo en el café de desayuno que reconforta y aliena a la vez.
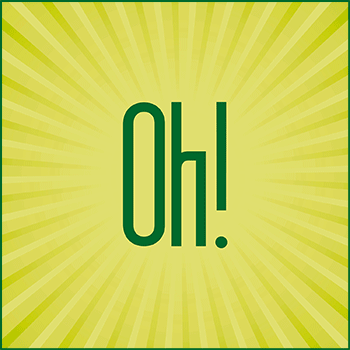
Este hombre, mientras desayuna, lee el periódico sentado a la mesa de un bar. A través de sus páginas, observa el mundo empequeñecido, muestra su propio desconcierto de cómo en unos cuantos titulares puede encontrar el diagnóstico a este caos internacional.
Mira el periódico y viaja con la mirada por todos aquellos países que él ya conoce, y cuando lo cierra y lo deja caer sobre la mesa, un mundo diferente se le pone ante los ojos, y ha decidido que este mundo insignificante que ahora ve es el que quiere para vivir siempre al lado de una mujer que conoció hace tan solo unos meses.
Pasea por la orilla del río. Quiere vivir a la orilla del río, cerca del puerto deportivo en el que los vagabundos que navegan sin rumbo se detienen para descansar por semanas y meses, y beben cerveza con destreza mientras narran sus hazañas y describen otros puertos y a otros marineros que también beben cerveza en las tabernas de todos los puertos del mundo.
Este otro hombre que bebe cerveza junto a él, y que hace y deshace nudos de mar con una soga gruesa y prieta, como si la taberna fuera el escenario de un máster improvisado, tiene una cicatriz que la atraviesa la parte izquierda del rostro hasta tropezar con la nariz. Tiene también la piel cuarteada por la quemazón del sol y siempre anda tocado con una gorra de lobo de mar, viste descuidadamente y la barba empieza amarillearle.
Tiene una expresión de hombre bueno al que la vida le ha ido mal, y los ojos destiñen una mirada de ballena acorralada en mitad del mar infinito, y esa sensación de ser libre sin conocer qué es la libertad, piensa este hombre, es tal vez una de las más condenadas confusiones a las que el ser humano se pueda sentir abocado.

Allí, a la orilla del río, este hombre ha encontrado un apartamento confortable y amplio, luminoso, donde ha decidido quedarse por ahora y quizás para siempre. Después vuelve a la casa de la mujer. Ella acaba de ducharse y desprende un olor a gel que a él le gusta.
Está en la cocina preparando el almuerzo con un mimo que nunca vio antes. El olor a gel y a guiso es una mezcla que a este hombre siempre le provocan sentimientos encontrados. Ella viene a sus brazos. Ya lo echaba de menos. Creo que la comida puede esperar, le dice.
Él ha entendido el mensaje en todas sus versiones posibles. De cualquier manera, le dice él, tendrá que esperar. Le quita el albornoz con una ternura que ella quiere. Y él, otra vez, vuelve a sorprenderse al observar su cuerpo perfecto.
Le gusta esa mancha oscura que marca su pubis en esta piel blanca, ese punto poblado de deseos al que necesita regresar ya. La tiende en la mesa de la cocina y, abriéndole las piernas, se sienta muy cerca de un mundo del que ya no pretende regresar nunca.
Su sexo no huele a sexo de momento, pero a él no le importa. Puebla de besos minúsculos un espacio siempre soñado y que poco a poco intensifica con una eficacia que a esta mujer conmueve y que hasta ahora desconocía y que tampoco sabría definir.
El hombre, influido por frases que leyó de Henry Miller, opera con maestría y dedicación, reconduce los ritmos cuando la respiración de la mujer se acelera sin freno, pero él no detiene la acción aunque ella le recomienda ya vale, ya vale, y él, ajeno a voces que no oye, prosigue auscultando su sexo inundado de sensaciones.
Y entonces ella se incorpora feliz desprendiéndose con cierta violencia del hombre que la ama hasta hacerla enloquecer. Ya basta, le dice, quiero conservar algo de razón para el resto del día. O para el resto de mi existencia, corrige.
Después, sentada aún sobre la mesa, con las piernas abiertas y cubriéndose el sexo con las manos, mira a este hombre que le pide sin prisas, y por favor, una cerveza bien fría. Ella le sonríe. Después se pone en pie y, mientras se dirige aún desnuda y feliz a abrir el frigorífico, solo alcanza a decir:
–A la orden.
Columna publicada originalmente en Montilla Digital el 31 de marzo de 2012.
Le recuerda el mar de Japón, de un gris grafito, o el mar de Isla de Pascua, tan distinto al verde esmeralda de Cuba o del sur de Portugal. Más tarde, ya iluminado, el río recobra un color indefinido por el lodo que arrastra hasta la desembocadura.
A veces, el agua, más serena y limpia, se tiñe de un azul verdoso que a él le gusta. Observa sus anchos meandros cada mañana, y mientras lo hace, no piensa en nada, no quiere tampoco pensar en nada.
A esa hora en que el sol anticipa los primeros rayos de luz, la ciudad despierta con sus ruidos monótonos. Los ciudadanos van y vienen todavía ajenos al nuevo día, metidos aún en la resaca del último sueño que les dejó desconcertados hasta media día.
Cada mañana la ciudad se reconstruye a sí misma, como si el hecho de vivir fuera nuevo otra vez. Y en esa reconstrucción de su propia identidad hay también una sensación de hastío difícil de definir, pero al mismo tiempo nace también una posibilidad remota de querer cambiarlo todo, sensación que se diluye como el azucarillo en el café de desayuno que reconforta y aliena a la vez.
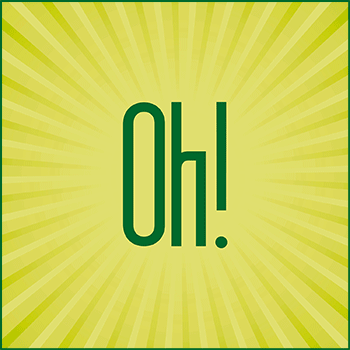
Este hombre, mientras desayuna, lee el periódico sentado a la mesa de un bar. A través de sus páginas, observa el mundo empequeñecido, muestra su propio desconcierto de cómo en unos cuantos titulares puede encontrar el diagnóstico a este caos internacional.
Mira el periódico y viaja con la mirada por todos aquellos países que él ya conoce, y cuando lo cierra y lo deja caer sobre la mesa, un mundo diferente se le pone ante los ojos, y ha decidido que este mundo insignificante que ahora ve es el que quiere para vivir siempre al lado de una mujer que conoció hace tan solo unos meses.
Pasea por la orilla del río. Quiere vivir a la orilla del río, cerca del puerto deportivo en el que los vagabundos que navegan sin rumbo se detienen para descansar por semanas y meses, y beben cerveza con destreza mientras narran sus hazañas y describen otros puertos y a otros marineros que también beben cerveza en las tabernas de todos los puertos del mundo.
Este otro hombre que bebe cerveza junto a él, y que hace y deshace nudos de mar con una soga gruesa y prieta, como si la taberna fuera el escenario de un máster improvisado, tiene una cicatriz que la atraviesa la parte izquierda del rostro hasta tropezar con la nariz. Tiene también la piel cuarteada por la quemazón del sol y siempre anda tocado con una gorra de lobo de mar, viste descuidadamente y la barba empieza amarillearle.
Tiene una expresión de hombre bueno al que la vida le ha ido mal, y los ojos destiñen una mirada de ballena acorralada en mitad del mar infinito, y esa sensación de ser libre sin conocer qué es la libertad, piensa este hombre, es tal vez una de las más condenadas confusiones a las que el ser humano se pueda sentir abocado.

Allí, a la orilla del río, este hombre ha encontrado un apartamento confortable y amplio, luminoso, donde ha decidido quedarse por ahora y quizás para siempre. Después vuelve a la casa de la mujer. Ella acaba de ducharse y desprende un olor a gel que a él le gusta.
Está en la cocina preparando el almuerzo con un mimo que nunca vio antes. El olor a gel y a guiso es una mezcla que a este hombre siempre le provocan sentimientos encontrados. Ella viene a sus brazos. Ya lo echaba de menos. Creo que la comida puede esperar, le dice.
Él ha entendido el mensaje en todas sus versiones posibles. De cualquier manera, le dice él, tendrá que esperar. Le quita el albornoz con una ternura que ella quiere. Y él, otra vez, vuelve a sorprenderse al observar su cuerpo perfecto.
Le gusta esa mancha oscura que marca su pubis en esta piel blanca, ese punto poblado de deseos al que necesita regresar ya. La tiende en la mesa de la cocina y, abriéndole las piernas, se sienta muy cerca de un mundo del que ya no pretende regresar nunca.
Su sexo no huele a sexo de momento, pero a él no le importa. Puebla de besos minúsculos un espacio siempre soñado y que poco a poco intensifica con una eficacia que a esta mujer conmueve y que hasta ahora desconocía y que tampoco sabría definir.
El hombre, influido por frases que leyó de Henry Miller, opera con maestría y dedicación, reconduce los ritmos cuando la respiración de la mujer se acelera sin freno, pero él no detiene la acción aunque ella le recomienda ya vale, ya vale, y él, ajeno a voces que no oye, prosigue auscultando su sexo inundado de sensaciones.
Y entonces ella se incorpora feliz desprendiéndose con cierta violencia del hombre que la ama hasta hacerla enloquecer. Ya basta, le dice, quiero conservar algo de razón para el resto del día. O para el resto de mi existencia, corrige.
Después, sentada aún sobre la mesa, con las piernas abiertas y cubriéndose el sexo con las manos, mira a este hombre que le pide sin prisas, y por favor, una cerveza bien fría. Ella le sonríe. Después se pone en pie y, mientras se dirige aún desnuda y feliz a abrir el frigorífico, solo alcanza a decir:
–A la orden.
Columna publicada originalmente en Montilla Digital el 31 de marzo de 2012.
ANTONIO LÓPEZ HIDALGO















































