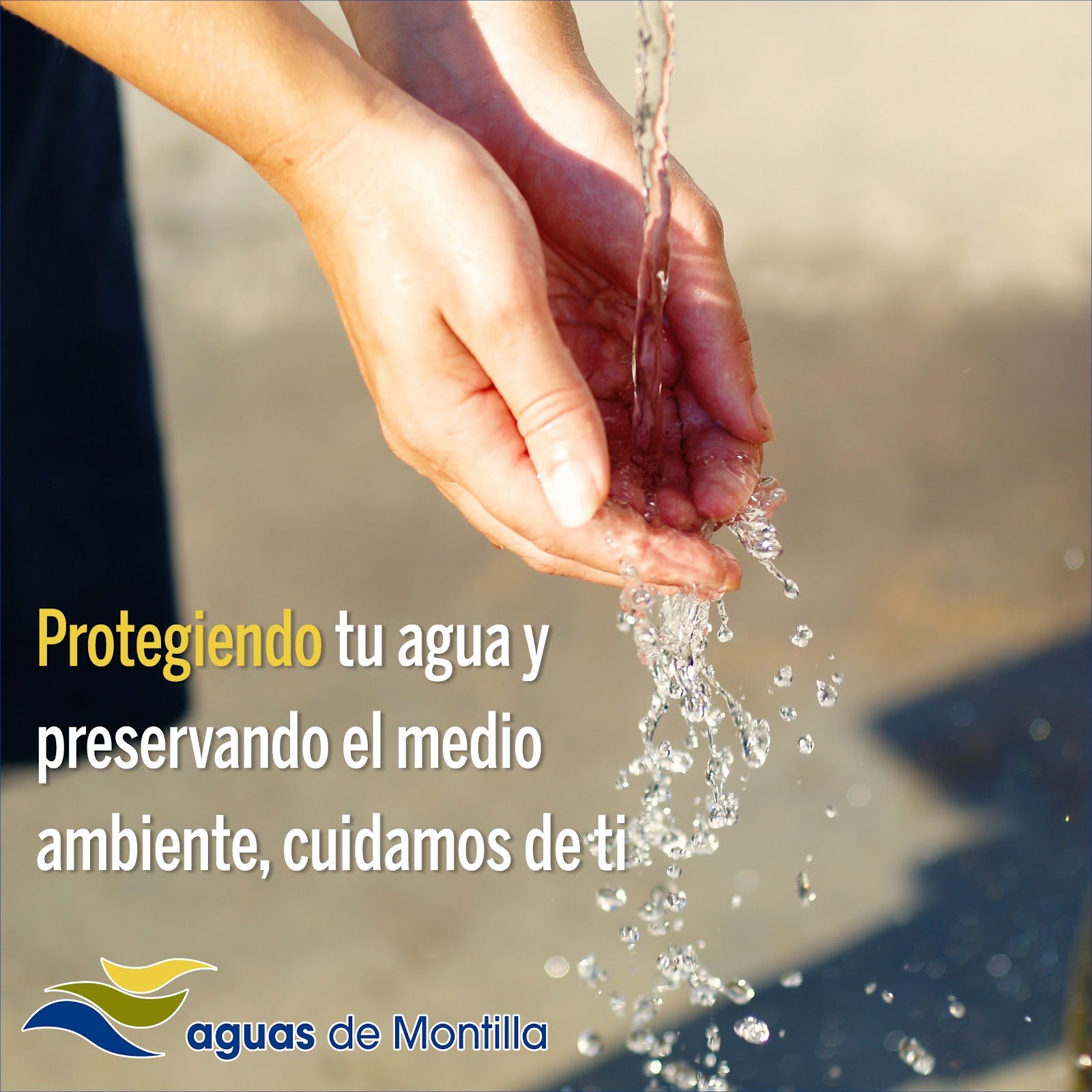El plan de paz para Gaza que impuso Donald Trump contempla que tras el alto el fuego, alcanzado el pasado octubre, debería dar comienzo una segunda fase en la que Hamás procedería a desarmarse completamente (cosa improbable); se retirarían las fuerzas israelíes que ocuparon y devastaron …
Europa ha recibido un insólito y grave zarpazo en las mismas puertas del Este del continente propinado por una Rusia nostálgica de su pasado soviético, cuando englobaba como colonias a las repúblicas socialistas de su alrededor. Después de continuos y mortíferos ataques que están durando…
Finalmente, Donald Trump se ha salido con la suya y, tras las bravuconadas previas a las que nos tiene acostumbrados, ha decidido bombardear quirúrgicamente Venezuela para que sus comandos de élite pudieran secuestrar, en una operación tan espectacular como rápida, a Nicolás Maduro y su …
El año 2025 también fue funesto en España, país en que la crispación política y la polarización, alimentadas por el bombardeo de desinformación y la proliferación de mentiras y bulos, condenan a la ciudadanía al enfrentamiento y a la desafección. No hubo semana en el año que aca…
A punto de dar carpetazo a 2025, parece oportuno recordar los sustos que nos ha causado el año para que 2026 no nos coja desprevenidos, ya que el próximo promete ser aún más catastrófico. Han sido tantos los sobresaltos que nos ha propinado que no resulta exagerado calificarlo de año fun…
Cuando se alcanza cierta edad, el futuro parece una quimera, un espejismo que ni estimula ni reconforta, y el pasado se convierte en algo remoto que empieza a desdibujarse entre la bruma de una memoria olvidadiza. Yo vivo esa edad en que se apuran los recodos de un camino ya prácticament…
No he vivido época peor —salvo cuando España era una dictadura o cuando las guerras mundiales arrasaban Europa— que la actual, cuando gobiernan verdaderos sátrapas, delincuentes y asesinos como Netanyahu, Putin o Trump, los más destacados, despiadados y despreciables. Verdaderos monstruo…