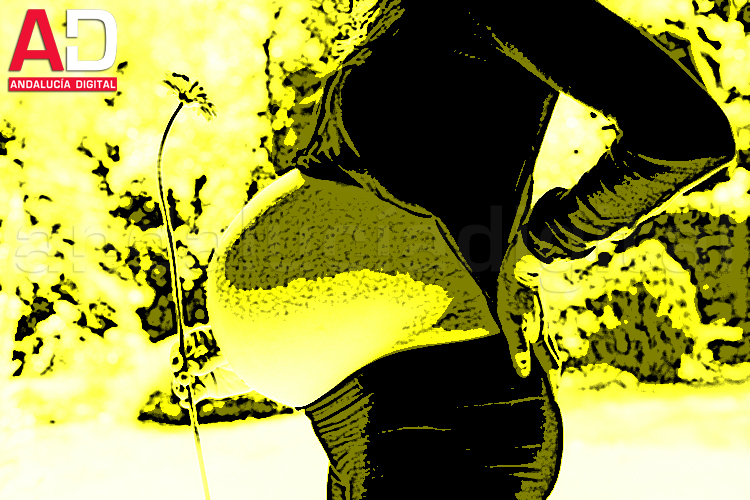Todas las elecciones son importantes porque permiten que los ciudadanos elijan a quienes los van a representar en su municipio, autonomía o país por un período estipulado de tiempo. No es baladí, por tanto, que los gobernados escojan cada cuatro años a los que van a gobernar en su nombre…
Ya habíamos hablado, en una ocasión anterior, del lenguaje como peculiaridad exclusiva del ser humano. Nos referíamos entonces, naturalmente, al lenguaje articulado de signos del que derivan todas las lenguas que han sido y son para que los seres humanos se comuniquen entre sí, a partir …
Las elecciones locales y autonómicas del pasado mes de mayo han supuesto una derrota sin paliativos para el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos en particular y, en general, para el conjunto de la izquierda. Entre otras cosas, porque es más fácil perder que ganar, aunque los da…
Ahora que han finalizado las elecciones municipales y autonómicas y, con ellas, la insoportable matraca con la que nos han machacado, y cuando sus resultados, increíbles para unos e inesperados para otros, no hacen sino reflejar el despiste de unos ciudadanos que, indefensos ante las maq…
Hace unos días comenzó oficialmente la campaña para las elecciones autonómicas en 14 comunidades y para los comicios municipales, aunque ya estábamos “de facto” en plena diatriba electoral desde primeros de año. Desde entonces, el Gobierno y la oposición no han desaprovechado ninguna opo…
No es mi intención hacer un juego de palabras con el título de la novela de León Tolstói, que tan bien describe la barbarie de la guerra y desmitifica la aureola mítica de sus “héroes”, sino enfrentarme a mis propios dilemas. ¿Qué actitud adoptar ante la guerra en Ucrania a causa de la i…
No es una pregunta trampa ni retórica. Tampoco filosófica, al estilo de Kant, cuando elucubraba sobre los sentidos y los “marcos apriorísticos” mentales, como el espacio y el tiempo, con los que estructuramos el conocimiento, aunque no andaba mal encaminado. Es mucho más y tremendamente …
Un personaje famoso de la prensa del corazón, adicto a los posados veraniegos en biquini, ha puesto de súbita actualidad (si no, no sería actualidad) el asunto de los vientres de alquiler, hasta el punto de haber provocado un debate social y, por ende, también político. No es p…
Todos los desiertos que conocemos en el mundo antes fueron otra cosa: lugares repletos de vegetación, lagos o espacios en los que el agua y la vegetación no escaseaban. No nacieron siendo esos inmensos territorios áridos, llenos de arena o rocas, inhóspitos para la vida, como los del Sah…
Que los poderosos arrancan beneficios a los momentos de crisis –representan una oportunidad, según ellos–, es algo que en este sistema capitalista en el que vivimos nadie discute, salvo cuando esos beneficios son escandalosos –caídos del cielo– y se consiguen empobreciendo aun más a los …
"Somos polvo de estrellas". Esta hermosa frase de Carl Sagan, astrónomo y divulgador científico estadounidense, me vino a la mente cuando leí que habían hallado moléculas de uracilo –uno de los “ladrillos” o cuatro bases nitrogenadas (adenina, guanina, citosina y uracilo) que …
Oponer resistencia a la Inteligencia Artificial (IA) es una lucha perdida, puesto que ya ha venido y lo ha hecho para quedarse. Y como todos los avances para los que no estamos preparados, pues son disruptivos, causa recelo y dudas. Tantas dudas y recelos que, en mi caso, me ponen en est…