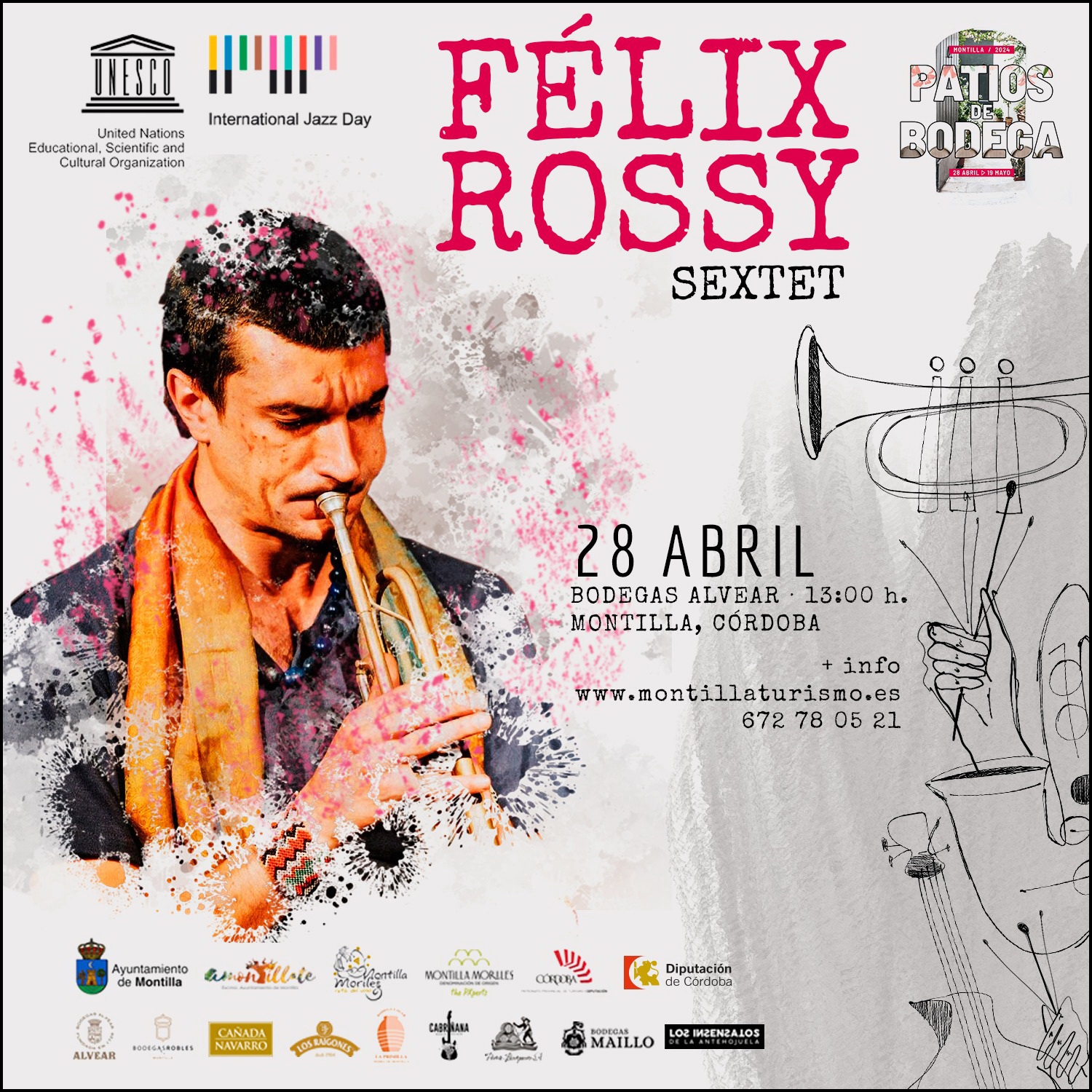El libro Mitología griega y romana de J. Humbert ofrece una elaborada explicación sobre dioses, semidioses y héroes. Todos ellos vienen a darnos un bosquejo para, en la medida de lo posible, tener una visión del entramado de tales personajes. Al final nos ofrece dos breves apartados sob…
Abro el ordenador para dar un repaso general a la situación sanitaria, social y política de nuestro país a través de la prensa. Y me encuentro de sopetón con una notica que pica mi curiosidad. Cito textualmente un titular cargado de alarma y que no tengo idea de qué va: Media España, rev…
En las líneas de hoy prefiero olvidarme de esos malos momentos que nos vuelven a ahogar ante el aumento vírico. Sonaba maravilloso oír que descendía el número de contagios, que podríamos disfrutar con cuidado del verano que acabábamos de estrenar. Pero se coló de rondón la quinta ola vír…
Últimamente abundan los ególatras moviéndose por el escenario del territorio público. El Diccionario de la Lengua da poca información sobre este término y remite a egolatría que se caracteriza por “culto, adoración o amor excesivo de sí mismo”. Sinónimos de ególatra aparecen “egocéntrico…
La violencia por desavenencias dentro de una pareja se da con mucha frecuencia. Uno de los casos más vergonzantes e inhumanos es utilizar a los hijos como arma arrojadiza para dañar al otro (él o ella), incluso aniquilándolos, como los tres casos recientes que aun nos amargan el día a dí…
La línea de trabajo que intento desmadejar alude a esa persona que cuida día tras día, sin abandonar la trinchera. Suele ser el caso de parejas ya mayores que están solas ante el peligro y uno de los dos entró en la jaula de la dependencia. Y, por lo general, sin hijos disponibles, si es…
Cuidar a una persona discapacitada no es labor cómoda ni gustosa. Es una obligación. Remito al caso de Federico, del que ya he sugerido algunas ideas en entregas anteriores , en las que he intentado transmitir el sentir de ambos. Lo único que puedo añadir es información de diversas fuent…
Arranco estas líneas con los comentarios de Federico, un amigo que está viviendo su amor con Marisol “con la esperanza en el mañana y alimentada desde cada momento presente”. ¿Qué quiere decir con este acertijo? A lo largo de unas horas de tertulia fue desgranando parte de esa “esperanza…
Octubre de 2016 fue un mes que cambió la vida de mi amigo Federico y de su compañera Marisol. Acontecimiento aciago dentro del cual nadan dos personas que, a veces, parecen estar a punto de ahogarse. En otros momentos emergen a la superficie, respiran hondo y enjuagan el mal sabor de boc…
Hace poco que terminé de leer el libro de Julia Navarro titulado Historia de un canalla . Los comentarios que se pueden hacer del mismo son diversos, tanto los que están a favor como los contrarios. En mi caso, reconozco que me ha costado finalizar la lectura, pero también admito que ci…
Parto de las recomendaciones que, en su momento, propuso el informe Delors en La educación encierra un tesoro (UNESCO, 1996) como fundamento de la educación para el siglo XXI. Dichos pilares son los siguientes: aprender a conocer para aprovechar las posibilidades que debe ofrecer la ed…
Hace ya un año, por estas fechas, habían saltado a escena toda una serie de noticias nada halagüeñas que revoloteaban por el aire de un mes de marzo algo fresco. Desde finales de 2019 habían circulado malos augurios al respecto pero no les dieron importancia. Estas noticias fueron tomand…